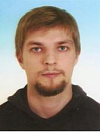La Mariposa
Siendo ya viejos Severo y Benigno, amigos desde la infancia, compañeros de estudios después, solteros ambos, habían decidido vivir juntos uniendo sus modestas rentas para pasar el resto de sus días algo mejor.
Severo había perdido muy niño a sus padres, creciendo sin afectos de familia y careciendo de los dulces encantos del hogar. Ya hombre, había dedicado su existencia a la ciencia, coleccionando antigüedades primero, minerales y plantas raras después, siendo su último encanto las aves y los insectos, por lo cual vivía en el campo, habiendo alquilado una sencilla casa con jardín. No menos duro su corazón que aquellos minerales que fueron el solo placer de su juventud, jamás conoció las inefables dichas del amor, quizá porque en su niñez le faltaron las caricias maternales y no pudo compartir con algún hermano los juegos y las efímeras penas de los años infantiles.
Benigno había vivido con sus padres y una hermana hasta los veinticinco años. A esa edad, perdió en pocos meses a los primeros y vio casarse a la bella joven, que, con su fraternal cariño, hubiera podido dulcificar los pesares de su orfandad. Benigno amó después a una hermosa mujer, que jamás compartió su sentimiento, pero aquellas amarguras y este desengaño no mataron en él el germen de lo bueno que encerraba su alma, y aunque no volvió a amar, ni pensó nunca en casarse, su corazón latía ansioso de cariño, y así acogió con júbilo la proposición que le hiciera Severo, muchos años después, de vivir unidos.
Un amigo con quien conversar a todas horas, con quien evocar los recuerdos, ya que las ilusiones y las esperanzas estaban muertas, un ser que había conocido a su familia y con el que podría hablar de ella, ante quien podría llorar a sus amados muertos, porque la excelente hermana había partido también a un mundo mejor; esto era cuanto deseaba Benigno en el último tercio de su existencia. De carácter bueno y sencillo, se amoldaba pronto a los gustos ajenos; así es que, aunque jamás se había dedicado a coleccionar insectos y aves, no tardó en aficionarse a ellos pasando largas horas en el despacho de Severo contemplando a los unos o disecando a las otras.
Habitaba con los dos viejos una criada, casi de la misma edad que ellos; mujer fría como uno de sus amos, pero servicial y buena como el otro. No había más sirvientes porque Benigno y Severo cuidaban el jardín.
Una tarde que habían salido los dos amigos, el uno al campo en busca de orugas, el otro a comprar unos libros en la ciudad, ocurrió un suceso que vino a alterar en parte la monotonía de la vida de los tres viejos.
Al llegar Severo cerca de la puerta del jardín, de la que se había llevado una de las llaves, vio junto a la tapia un pequeño bulto blanco que se movía. Ya a su lado, oyó un gemido que le pareció de una criatura, pero apenas se fijó en aquello, y cuidando que no se cayesen las orugas que llevaba, abrió la puerta y penetró en su jardín.
Media hora después llegaba Benigno con dos o tres tomos de Historia Natural de diversos autores en la mano, y antes de abrir la puerta con una llave igual a la que tenía Severo, un débil quejido le hizo detenerse. Miró en su derredor y vio a su vez el pequeño bulto blanco. El buen viejo dejó caer los libros y corrió hacia donde se hallaba el tierno ser que parecía reclamar su amparo.
Era una niña envuelta en unos trapos, una niña rubia y de ojos negros, que alguna madre, infeliz o desnaturalizada, había depositado allí.
La pobre criatura miraba vagamente a Benigno y en sus labios parecía dibujarse ya una sonrisa. Debía contar pocos meses y era muy pequeña y delgada. El anciano la contemplaba con profunda emoción, y al fin, olvidándose de sus libros, que no se cuidó de recoger, penetró en el jardín con la niña.
- Mira, Severo -exclamó cuando llegó al despacho-; te traigo una avecilla que sin duda se cayó de un nido, pero no para que forme parte de tu colección muerta, sino para que nos alegre con sus gorjeos dentro de nuestra jaula.
Severo no pudo dominar un gesto de disgusto al ver de lo que se trataba.
- Supongo -dijo-, que eso será una broma y que no pensarás en conservar aquí ese muñeco.
- Te engañas -replicó Benigno-, no arrojaré a la calle lo que Dios puso junto a mi puerta. ¡Un niño se mantiene con tan poco! Leche, mucha leche y algo de pan. Compraré para lo primero una cabra que vivirá comiendo lo que halle en el campo, y en cuanto a lo segundo le bastarán las migas que siempre sobran en nuestra mesa.
- Pero crecerá…
- Entonces comerá lo que nosotros. Aunque no soy rico, puedo mantener a esta niña, porque es una niña, Severo, una niña preciosa a la que querré como a mi hija y que me llamará padre. ¿Acaso no apruebas mi conducta?
- Si eso te agrada o te entretiene -dijo el frío egoísta-, no me puedo oponer a tu deseo, pero procura que no entre mucho en mi despacho cuando ande sola.
La criada tampoco acogió muy bien a la niña, pero viendo que no había más remedio que admitirla, se comprometió a cuidarla. Era buena cristiana, y sospechando que no la habían bautizado, la llevó al día siguiente a la parroquia donde le pusieron un nombre cualquiera que la débil criatura no escuchó jamás.
Pasó algún tiempo. Severo se ocupaba de sus crisálidas, próximas a romper el capullo convirtiéndose en mariposas, y quería que Benigno compartiese su entusiasmo, pero cada vez que le hablaba de ello el excelente anciano respondía:
- Yo también guardo mi crisálida, que un día tendrá alas y se hará mariposa. Pero las alas de ella serán las de la inteligencia, y sus bellos colores darán luz a mi vejez.
Desde entonces Benigno llamó siempre a la niña su mariposa, y cuando ella empezó a comprender no atendió por otro nombre.
El tiempo pasaba despacio, pero Mariposa iba estando cada día más bonita y su protector se complacía en mirarla, esperando con paciencia a que pronunciase su primera palabra y a que diera su primer paso. Estaba casi siempre en el jardín, y cuando los pájaros cantaban, gritaba con júbilo, como si comprendiese lo que entre sí decían. Las flores la acariciaban con su aroma, reemplazando los besos de una madre, que acaso no había recibido jamás. Benigno la quería con todas las fuerzas de su alma, había concentrado en aquella niña su ternura; pero no sabía enseñarla a hablar y no se atrevía a hacerla andar más que breves instantes, porque el pobre anciano se cansaba de inclinarse tanto para sostenerla.
Al fin, como todo llega, Mariposa anduvo y habló. A Benigno le llamaba papá y mamá a la vieja criada. Severo no era más que el coco.
Una tarde, éste, lleno de júbilo, mostró a Benigno una mariposa de alas azules que había roto aquel día su crisálida. Pero al volar por vez primera, el insecto desapareció a su vista y Severo la buscó inútilmente.
Al encender la lámpara por la noche; la mariposa, atraída por la luz, fue a quemarse en ella, perdiendo Severo uno de sus más bellos y raros ejemplares, lo que le ocasionó hondo disgusto.
A la mañana siguiente estaba tan profundamente abstraído, que salió al campo olvidando cerrar la puerta.
Mariposa, que contaba ya dos años y medio, jugaba con algunas florecillas, y poco a poco se fue acercando a la salida del jardín. Al ver ante sí aquel terreno con árboles gigantes, aquel suelo sembrado de margaritas y amapolas, se encaminó hacia allí y siguió una ancha senda que estaba cortada por un riachuelo.
Ella no había visto nunca tanta agua; se sentó a la orilla, se inclinó un poco y vio su imagen reflejada en la cristalina corriente.
- Una nena -dijo señalando con su dedo índice.
Y se acercó más. No sabiendo el peligro que la amenazaba, la tierna criatura continuó avanzando, perdió pie y el pequeño río la arrastró sin que nadie escuchara su débil grito.
Benigno, al no hallarla en la casa, corrió al jardín, y al ver la puerta abierta, tuvo un triste presentimiento.
Siguió a la casualidad el mismo camino que Mariposa, y encontró el cuerpo de la niña cerca del río donde las aguas lo habían arrojado.
Mariposa estaba muerta.
Benigno la cogió en sus brazos y besó llorando los restos del único ser que hacía venturosa su ancianidad.
Iba con su preciosa carga, cuando encontró a Severo.
- Estoy desolado por mi mariposa, dijo éste a su amigo.
- Tu mariposa -replicó Benigno con amargura-; empleó sus alas para buscar el fuego que debía consumirla; la mía tenía también, aunque invisibles, las alas del ángel, y apenas ha podido volar, las ha elevado para buscar el camino del cielo de donde nunca debió bajar. Tú tendrás otras mariposas azules; en cuanto a mí, solo cuando me muera me será devuelta mi Mariposa. ¿Qué objeto tendrá en lo sucesivo mi vida?
Severo se encogió de hombros murmurando:
- ¡Bah, por una muñeca! Los chiquillos se reemplazan, todos son iguales, pero no ocurre lo propio con los insectos.
Aquellos dos hombres, tan amigos hasta entonces, no pudieron comprenderse ni simpatizar ya nunca.
La niña, fue enterrada a expensas de su protector en una sencilla sepultura; no faltaron en ella las más hermosas flores mientras vivió Benigno, flores que fueron a besar sus hermanas las mariposas.
 španělština zdarma
španělština zdarma