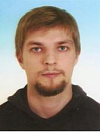El caballo de Alitar
D. Pedro Gómez de Aguilar tenía una magnífica finca cerca de la ciudad de Cabra. Un día del mes de noviembre le avisaron que sus colonos habían bandonado la finca a causa de una invasión de los moros. D. Pedro no podía creer las noticias y sin decir nada a sus hijos, montó a caballo y se fue a la finca para informarse del suceso.
Llovía a cántaros y no vio a nadie en el camino. Al llegar a su finca no vio a nadie tampoco y creía que ya se habían ido los moros.
Algunos momentos después se vio rodeado de cuarenta de ellos a las órdenes del famoso alcaide de Loja, Aliatar. La resistencia y la fuga eran imposibles. Gómez de Aguilar tenía que rendirse.
-- ¿Dónde están sus hijos? – preguntó Aliatar a D. Pedro.
-- He venido solo, porque no podía creer que se atreviese Vd. a llegar hasta aquí.
Sonrió el viejo alcaide, enseñando unos dientes todavía blancos y replicó:
-- Me habían ponderado mucho su finca y tenía deseos de conocerla. Pero como sus colonos habrán dado la alarma, vamos ahora hacia Carcabuey y es preciso que nos acompañe Vd.
-- Aliatar, fije Vd. el precio de mi rescate, y, si no es demasiado, le doy palabra de que lo recibirá en Loja antes de dos días.
-- No dudo de su palabra, mas prefiero su persona a su dinero.
-- ¿Quiere Vd. canjearme por uno de los suyos…?
-- No tienen Vds. un prisionero nuestro que valga tanto como Vd. Así, pues, debe Vd. resignarse y seguirnos.
Se pusieron en camino, pero no se atrevían a seguir el camino frecuentado. Tenían que marchar uno a uno por sendas extraviadas. D. Pedro iba en el centro, junto a Aliatar, y los dos caballeros hablaban amigablemente.
Llegó una ocasión en que se encontraron solos, pues los de adelante habían caminado más aprisa que los de atrás. Tenían a sus pies un barranco. Al instante comprendió Gómez de Aguilar que se le presentaba una ocasión favorable para salvarse. Tiró al caudillo árabe al barranco, le sujetó y amordazó. Le quitó sus armas y le obligó a esconderse con él.
Empuñó D. Pedro su puńal y dijo a Aliatar en voz muy queda:
-- Si se mueve Vd., le mato. Los suyos vendrán en seguida a buscarnos.
-- Mi palabra le doy, Gómez de Aguilar. No necesita Vd. mordaza para mí.
Se la quitó su enemigo. Fiaba en la palabra de Aliatar como en la suya, porque la fama del alcaide de Loja era la de un perfecto caballero.
En efecto, pronto empezaron los árabes a buscar a su jefe y al prisionero. Algunos se dirigían al escondite. Los momentos eran supremos.
Nunca había estado Gómez de Aguilar en peligro tan inminente de su vida. Aquellos hombres no le habrían dado cuartel.
Volvió sus ojos a Aliatar. Éste no se movía y sus ojos parecían decir:
-- Yo no me moveré; y no los llamaré.
Pero a veces brillaba en su mirada una viva esperanza que Gómez de Aguilar interpretaba en estas palabras:
-- Pero es muy probable que nos encuentren sin llamarlos y sin moverme.
Al fin estaban dos de los moros a cuatro pasos del escondite.
Otra vez empuñó D. Pedro su puñal y miró a Aliatar.
El caudillo seguía inmóvil y sus ojos le dijeron:
-- No dude Vd. de mí; no me moveré; no los llamaré.
En este momento oyeron el galope de un escuadrón y los dos moros huyeron del sitio.
El escuadrón era mandado por el Conde de Cabra. Sorprendió y derrotó a los moros. Entonces salió D. Pedro Gómez con el caudillo.
Refirió al conde lo que había ocurrido y éste le dijo:
-- En rigor, Aliatar es también mi prisionero, Don Pedro. Es honor que he buscado muchas veces en los campos de batalla.
En confirmación de estas palabras el prisionero movió tristemente la cabeza y dijo al conde:
-- En Alora me hirió su lanza y estuve a punto de caer en sus manos, pero me salvó este caballo. Mírenlo Vds., es atigrado, pero más fuerte y más valiente que un tigre.
Y el viejo Aliatar acarició al hermoso bruto y exclamó tristemente:
-- ¡Pero ahora, mi Leal, no puedes salvarme!
Esta escena conmovió igualmente a los dos caballeros, e inflamados por el mismo sentimiento.
-- ¡Aliatar, es Vd. libre! – exclamó D. Pedro Gómez de Aguilar.
-- ¡Sí, libre! – añadió el Conde de Cabra.
Como seguían los caminos intransitables el moro tenía que aceptar la hospitalidad que le ofrecieron para aquella noche.
Al llegar a un cuarto de legua de la ciudad, tenían que pasar un río. Las aguas habían crecido tanto que no aparecía paso vadeable.
Todos se detuvieron contrariados. Entonces les dijo Aliatar:
-- Mi Leal les abrirá camino, si me permiten Vds. ir delante.
Entonces vieron al viejo caudillo entrar en la impetuosísima corriente como si cruzase una carretera.
Todos le siguieron felizmente por aquel vado que lleva todavía el nombre del moro.
Aquella noche obsequiaron a porfía a su libre prisionero Gómez de Aguilar y el Conde de Cabra.
A la mañana siguiente salieron a acompañarle fuera de la población.
Llegó el momento de la despedida, y Aliatar se vio rodeado de una guardia de honor.
¡Con qué efusión estrechó entonces las manos de D. Pedro y del Conde de Cabra!
-- Me han vencido Vds., y, aunque estoy libre, me han maniatado.
-- ¿Cómo?
-- Maniatado para siempre, porque ya no podré combatir contra Vds. Me han desarmado con su hidalguía más que con su valor.
-- Sólo hemos hecho lo que merece Vd., Aliatar. Es Vd. uno de los más nobles de su raza.
-- Les aseguro que mis soldados no volverán a invadir sus dominios.
-- Dicho esto, Aliatar saltó de su caballo, cogió de su brida a Leal y se lo presentó a Gómez de Aguilar.
-- Se lo doy a Vd. como recuerdo de que me hizo prisionero.
-- Pues le ofrezco mi alazán en cambio,–- respondió D. Pedro, – como recuerdo de que también fui prisionero de Vd.
Montó en seguida en el hermoso caballo, saltó Aliatar sobre el alazán, hizo a Leal la última caricia, y exclamando, – ¡Que Alá los guarde! – se marchó a galope tendido.
Leal permaneció inmóvil, siguiendo con mirada triste a su amo.
En vano le acarició su nuevo amo.
¡Bien merecía el nombre de Leal!
Se dice que aquel hermoso caballo murió de tristeza a los pocos días.
 španělština zdarma
španělština zdarma